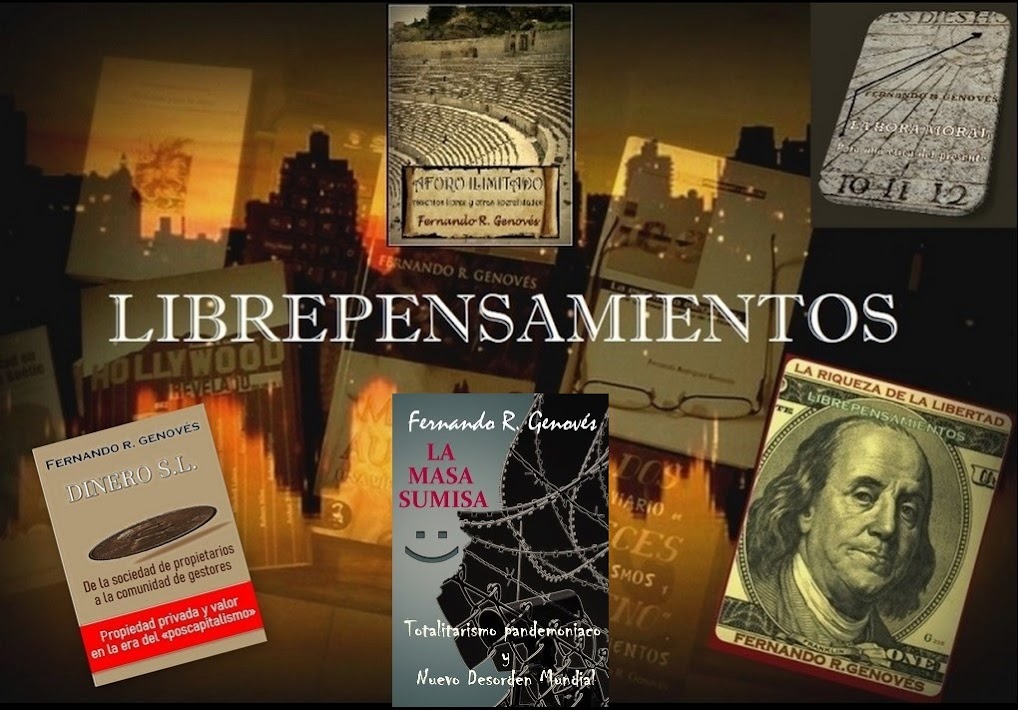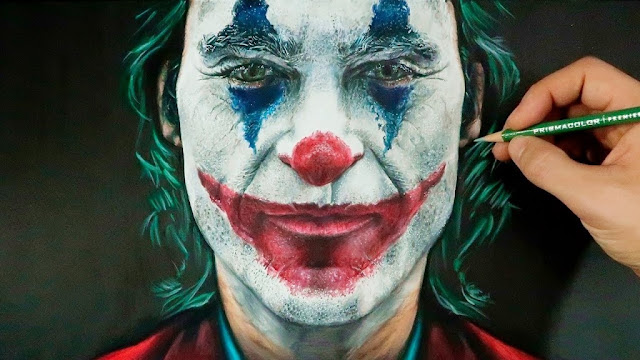«Tendré una gran ocasión de demostrar las consecuencias
desmesuradamente funestas que el optimismo,
ese engendro de los homines optimi,
ha tenido para la historia.»
Friedrich Nietzsche, Ecce
homo
1. El “Nuevo Optimismo”
Llama la atención,
en estos últimos tiempos, la pujanza de una moda intelectual tendente tanto a
frenar el pesimismo, realmente existente, cuanto a fomentar el optimismo, presuntamente
más ajustado a lo que hay. Hoy, a las modas también las llaman “tendencias”. En
esta cruzada de aliento cívico-moral, se encuentran autores muy en boga: Steven
Pinker, Johan Norberg, Hans Rosling, Yuval Noah Harari, Matt Ridley. Apoyan sus
discursos esperanzados con profusión de datos estadísticos, contables y
contrastables con la experiencia, factual o profesional de cada cual. Tal
empeño tiene relevancia económica y social, aunque creo percibir, también, derivaciones
políticas en el mismo.
Aunque no se trate
de un movimiento concertado ni de una corriente de opinión corporativa o gremial
abiertamente partidista, de intelectuales situados en una misma perspectiva
ideológica, en su conjunto, prevalece la voluntad de ofrecer una mirada
satisfecha de la realidad y el futuro. Una ilusión. No ha faltado tiempo, sin
embargo, para que los medios de comunicación hayan acuñado una etiqueta, tan al
uso como poco original, que emparente a escritores, tan animosos todos como
divergentes entre sí, en una misma congregación: «Nuevos Optimistas» (Oliver
Burkeman en el diario progresista británico The
Guardian). Lo cierto es que resulta significativo ese empeño común por
contrarrestar la perspectiva pesimista,
que juzgan dominante en el presente, por irreal, exagerada y catastrofista, que
no valora lo que tenemos, lo que se ha
conquistado a lo largo de los años.
Aunque no todos los
situados en dicho observatorio aceptasen ser etiquetados bajo el epíteto de
“progresista”, sí parecen estar de acuerdo en calificar el signo y movimiento
de los tiempos en términos de “progreso”. Norberg, de hecho, ha titulado uno de
sus libros más conocidos Progress: Ten
Reasons to Look Forward to the Future (Progreso,
2016; edición española, 2017), siendo conocido su caminar por la orilla
conservadora-liberal. Un ensayo anterior al citado lleva el descriptivo rótulo
de In Defense of Global Capitalism (En defensa del capitalismo global, 2001;
versión española, 2005).
Por su parte, una de
las obras más celebradas de Hans Rosling (1948–2017), Factfulness (2018; en edición preparada, tras su muerte, por Ola y
Anna Rosling), lleva como subtítulo esta directa y rotunda declaración: Diez razones por las que estamos equivocados
sobre el mundo. Y por qué las cosas están mejor de lo que piensas. Volumen
escrito en clave divulgativa y ligera, bajo el efecto de un síndrome casi de
euforia, concebido y redactado para transmitir entusiasmo, entre bromas y veras,
llega a poner como ejemplo de la mejora en las condiciones vitales de la
humanidad el que, hasta en los países menos desarrollados, la mayor parte de
las personas hacen tres comidas al día. Dicho sin sarcasmo, aunque sin ocultar
lo paradójico de la referencia, la dieta en cuestión será recibida y vista como
muy saludable en los países que anhelan dejar atrás la miseria y la pobreza más
extremas. Ahora bien, en las sociedades opulentas, la sobrealimentación, el
consumo excesivo de vitaminas, la dieta hipercalórica y la obesidad —o, al
menos, el sobrepeso— constituyen un problema de primera magnitud. El debate en
cuestión no apunta a los estómagos sino a los valores. Y, además, con la comida
no se juega.
De acuerdo con otros
“nuevos optimistas”, Hasling alega, asimismo, la presumida evidencia del
progreso alcanzado en la escolarización infantil, al estar ésta prácticamente
generalizada. Un hecho de indudable alcance cuantitativo, no, necesariamente,
un indicador de calidad de vida ni de sociedad libre. Desde una mirada no progresista del asunto, la escuela ha
llegado a convertirse en materia de alerta y preocupación, una institución de alto
riesgo para niños y jóvenes: centro de adoctrinamiento ideológico, acoso y
coacción (alumno-alumno, profesor-alumno) y apoteosis de la pedagogía
contracultural en detrimento de la instrucción y la formación académica;
laboratorio de movimientos totalitarios, donde ensayan la “revolución cultural”
para su posterior extensión en el conjunto de la sociedad; etcétera. En Estados
Unidos (también en Australia, Canadá y otros países), como reacción al concepto
de educación obligatoria y regulada por las instituciones del Estado y/o el Gobierno,
es cada vez más influyente la homeschooling
(educación en casa), expresión plena de la libre opción de los padres a la hora
de decidir la educación de sus hijos, ordenada desde la propia sociedad en
agrupaciones coordinadas en redes a fin de compartir experiencias y organizar
actividades en grupo, iniciativas que eviten el aislamiento de los niños.
Obligatoriedad, uniformidad curricular y socialización son elementos esenciales
en un ideario de “progreso” y de “mundo feliz”, pero no son, por definición ni
por defecto, nociones u horizontes que conduzcan a un mundo mejor.
Factfulness, libro
emblemático del optimismo en progreso, preside la lista de libros más vendidos.
Ha sido muy bien recibido y glosado por los suplementos culturales y revistas
de inclinación progresista. Bill Gates, millonario filántropo que no oculta su
sesgo liberal (en la acepción
empleada en Estados Unidos), acaso al objeto de encubrir y humanizar su estatus de individuo acaudalado, así como la Fundación
Nobel, institución cada día más desacreditada, a poco de ser publicado el
ensayo de Rosling, anunciaron su intención de financiar la entrega gratuita de
un ejemplar a todos los graduados y licenciados en sus respectivos países EEUU
y Suecia, respectivamente. ¿Por qué, precisamente, este título?
No todo es festivo y
recreativo en el parque temático Rosling. También ha recibido severos reparos y
correctivos por parte de autorizadas voces, como la del profesor sueco Christian
Berggren, quien ha publicado un minucioso estudio crítico de título muy elocuente:
Good Things on the Rise: The One-Sided
Worldview of Hans Rosling (Las cosas
buenas aumentan: la visión global unilateral de Hans Rosling, 2018). Donde
puede leerse, a modo de conclusión: «Si la lectura de Factfulness se resumiera en una sola palabra, sería ambivalencia.»
Sobre la
unilateralidad, la ambivalencia y la ilusión del optimismo progresista trataré en las siguientes secciones.
2. Optimismo y progresismo no son evolucionismo
El optimismo
embriagado de progreso no puede ni debe confundirse o emparentarse con el
evolucionismo. El continente científico evolucionista, si no descubierto, sí
colonizado por Charles Darwin, acoge interpretaciones sobre lo que somos y de
dónde venimos, pero no adónde vamos. Tampoco aventura juicios de valor acerca
de lo que ha resultado del devenir de las cosas ni formula hipótesis de lo por
venir. Los evolucionistas hablan de la fructuosa adaptación de las especies al
medio, no de “esperanza de vida” ni de bienestar ni de progreso, de lo mejor y
lo peor, expresiones muy caras al “nuevo optimismo”. No conciben la
supervivencia infantil o la mortalidad precoz en los individuos ni la
desaparición de especies como un fracaso o derrota de la naturaleza, sino como
consecuencia de estar mejor o peor adaptado y dotado. Entienden la lucha en la vida en términos de lucha por la vida sin tinte
determinista, no de “lucha de clases” ni de “conquistas” resultantes de una
acción deliberada e intencional.
Desde la perspectiva
del evolucionismo, la igualdad de los miembros de una especie, sencillamente,
no existe; prima, por el contrario, la diversidad y la distinción: la
desigualdad. De existir la igualdad indefinidamente, el resultado no sería otro
que la extinción total de las especies, más tarde o más temprano, una tras otra.
Y esto valdría (con las oportunas puntualizaciones) tanto para el mundo natural
como para el social. El progresismo ataca duramente dicha perspectiva, lo que
suele conocerse con el rótulo de “darwinismo social”, porque premia el éxito y
la superación, recompensa al fuerte y no al débil, y favorece la reproducción
de lo exitoso, lo óptimo y lo triunfante, mientras contempla sin más la
retirada y la derrota del débil, el perezoso y el fracasado, como requisitos de
la evolución. Más que nada, porque no podría ser de otra manera: las leyes de
la naturaleza no actúan en contra de sí misma, contranatura. Proceso, entonces, no es igual a progreso. Es posible,
no obstante, que las personas sientan una punzada de compasión por el caído,
pero eso también es natural. La moral no es un correctivo ni un voto de censura
a la naturaleza, sino una adaptación
de la ley natural al mundo social, al objeto de que éste sea vivible, habitable
y perdurable en un horizonte de humanidad.
El optimismo progresista celebra la
victoria de la política sobre la naturaleza, el apogeo de las políticas (en plural: hace falta
ejercer mucha fuerza y coacción para frenar el natural curso de las cosas) que
actúan en sentido reparador, justiciero, reconstructor, corrector, incluso creador: no por casualidad ni capricho
se observa el progresismo como una renovadora religión laica. Muestras extremas de dicha actitud serían la
“ingeniería social” y la “revolución cultural”, constructos concebidos para
imponer la uniformidad y la planificación en la sociedad, obstaculizando los
procesos libres y espontáneos, penando la ambición y el emprendimiento, obligando
a desplazamientos de masas por decreto, entrometiéndose en la privacidad de las
personas.
La sociedad bien
ordenada, en sentido liberal, se construye desde
el orden natural; el caos socialcomunista, contra
el orden de la naturaleza.
3. La causa se
sorprende de los efectos que produce
El progresismo
optimista aclama y exalta el Estado de Bienestar, las “políticas de progreso”.
Se felicita de los logros que ha reportado a la humanidad. Sucede, irónicamente,
que su auge y extensión global constituyen la causa de las actitudes que reprende
y tanto parece sorprenderle, a saber: pesimismo y descontento, queja y
reclamación permanentes, ver las cosas en su lado negativo, retozar en el sentimiento
de estar mal, ver la botella medio vacía. Paradójicamente, al popularizar la noción de “Bienestar” como algo natural y dado, sin conocer ni valorar
el precio de lo artificialmente establecido (el “gratis total”), la gente
insatisfecha rumia su aflicción porque se siente con derecho a todo. A lo
escaso lo llama “nada”; a la mala suerte y la molicie, “injusticia social”; al
ahorro y la austeridad, “recortes sociales y de derechos”. Consecuencia: el
conocido síndrome del niño mimado o del anciano superprotegido. Y su secuela:
la tiranía del débil.
La base primordial
del binomio optimismo y progreso descansa sobre los datos y las estadísticas,
lo que remite a una medida de progresión. Ambas tablas de la ley registran, en
efecto, hechos notables. La pobreza disminuye en el mundo, aunque no por ello deje
de demonizarse la riqueza. Las personas viven más años y con más comodidades,
de lo cual no se deduce que sean más felices. La Seguridad Social es prácticamente
universal, si bien se calla en lo referente al despilfarro económico, la deuda
pública y el déficit público en los Estados. La educación está generalizada, a
costa de la peor formación de los alumnos y la ideologización de las enseñanzas
impartidas. Crece la población mundial, mientras se evita mentar el alarmante
aumento de prácticas abortivas o el crecimiento demográfico cercano a 0 en las
sociedades occidentales. Los canales de comunicación entre individuos son
espectacularmente numerosos, rápidos y transparentes
(televisiones, Internet, redes sociales, Whatsapp),
sin decir una palabra sobre lo que conllevan de manipulación informativa,
pérdida de privacidad, de libertad de expresión y de incomunicación personal. Hay
paz donde antes había guerras, sin hacer referencia al significado actual de las
“nuevas guerras” (cibernéticas, comerciales, terrorismo).
4. Los términos “mejor” y “peor” se miran en el espejo
“En el presente, se
vive mejor que en el pasado.”
Pase. Mas, ¿qué
significa “mejor”? ¿Quién dictamina qué es lo “mejor” y lo “peor” para la
humanidad, hasta el punto de elevar dichos términos a categorías que definen el
nivel, el valor y la percepción del “progreso” y el “retroceso”, el bienestar y
el malestar, en el mundo?
He aquí una proclama muy pomposa y resultona, que, en primera instancia, en su obviedad material, no daría para más comentarios. Las casas en la Edad Media no disponían de agua corriente ni de retrete propio; las de nuestros días, sí (el tema, con todo, estuvo mejor resuelto en la antigua Roma). Las cosas, en general y con el paso del tiempo, van evolucionando, pero, ya lo hemos dicho: evolucionar no significa, necesariamente, mejorar.
“Desarrollo económico”, por ejemplo, no conlleva de por sí mayor libertad económica. El caso de la China comunista, en la actualidad (para muchos analistas, la primera economía del mundo), es clara muestra de ello.
La complejidad del
significado de “mejor” exige múltiples matizaciones y puntualizaciones que
examinen críticamente las derivaciones del concepto. Otra muestra más de la
mencionada complejidad: sostener que en la Comunidad Autónoma Vasca (España) se
vive mejor que hace veinte años, porque hoy la organización terrorista ETA no
mata ni secuestra como norma a sus adversarios (les perdona la vida), aunque en
ciudades y pueblos de las Vascongadas el nacionalismo sea dominante, ¿cabe
calificarse de optimismo, de cinismo o de algo peor?
Hay bastantes más
escollos en la alegre travesía del optimismo por la mar gruesa del progreso. La
gran mayoría de datos estadísticos que fundamentarían la veracidad de un mundo
mejor remite principalmente a (determinados) países del Tercer Mundo o “en vías
de desarrollo”, gracias, en buena medida, a las ayudas recibidas por parte del “Primer
Mundo”, así como a su generosa (y porosa) política de acogida e inmigración de
individuos que provienen de esas zonas del planeta. Comoquiera que todo tiene
un precio, la civilización occidental se ha sacrificado a sí misma, por
complejo de culpabilidad y debilidad en los principios, a quienes cede la plaza
sin presentar combate y a veces hasta con entusiasmo (Refugees welcome).
Muy en particular,
Europa, reducida a una Unión de iure,
desunida de facto, es un continente
viejo, decadente, a la defensiva, inseguro, patético, un gran museo de
antigüedades, una residencia de la tercera edad donde se han encerrado sus
habitantes tras las cortinas, no para morir en paz, sino para no ver lo que
sucede y esperar sentados el último suspiro. Hans Rosling, autor destacado en
el asunto que aquí examinamos, hasta poco antes de su fallecimiento, hizo causa
activa en favor de la “política de puertas abiertas” a la inmigración en
Suecia, su país de origen. ¿Cabe afirmarse, sin cinismo, que en Suecia —en Europa, en su conjunto— los
ciudadanos deben contemplar el horizonte con tranquilidad y optimismo?
“El mundo va (a)
mejor”.
Dicho lo cual, el
portavoz de la gran noticia esboza una amplia sonrisa de satisfacción. Empero,
en la era de las fake news y la
sociedad de varietés no hay que fiarse
demasiado de lo que uno lee, escucha o ve. Urge estar más atento y alerta que
nunca. Además, ¿de qué se sonríe usted? ¿Qué le tiene ahora tan complacido y no antes?
Año 1989. Francis Fukuyama publica el célebre ensayo ¿El fin de la Historia? en la revista de asuntos internacionales The National Interest. Texto que transmite sensaciones (¿vibraciones?) de optimismo y progreso global, sin embargo, fue recibido con agresiva crítica por parte de los intelectuales más significados del progresismo. ¿En qué se resume la tesis del investigador norteamericano de origen japonés? La historia, a través de fases o estadios, sucede y se sucede según una lógica de progreso, la cual, una vez alcanzado su fin, cesa en el movimiento de perfección y disfruta del éxito resultante. He aquí el fin y la meta de la historia: que su objetivo se resuelva en la norma, que la historia se normalice. El fin es télos, resultado y salida: más eventum que extremum. Por decirlo de otro modo: la historia continúa el rumbo, si bien ya ha encontrado su rumbo. El autor seguía en su texto, después de todo, el viejo patrón de la teleología aristotélica y la perspectiva dialéctica-determinista defendida por Hegel y Marx en el siglo XIX, coincidiendo, todos ellos entre sí, sólo en tales aspectos.
¿Qué enfureció, entonces, al progresismo del ensayo de Fukuyama? Sencillamente, que hiciera identificar el fin de la historia con el liberalismo. También que la filiación ideológica del autor fuese la liberal-conservadora.
Citaré un caso más
al respecto. Quien fuera presidente del Gobierno de España durante dos
legislaturas consecutivas (desde 1996 a
2004), José María Aznar, líder del Partido Popular (centro-derecha) fue objeto
de rechifla y alboroto por parte del progresismo (antes de ser optimista) por
el hecho de afirmar durante su etapa de Gobierno, basándose en hechos y datos,
que “España va bien”. ¿En qué quedamos, pues? ¿Las cosas van o no van?
Respuesta: van según dónde vayan, quién conduzca y quién dirija la “hoja de ruta”.
El problema
inherente al optimismo estimativo consiste en que no puede tomarse en serio.
Voluble y caprichoso, como los sentimientos y los gustos, sesgado como la
ideología, evalúa y sentencia según la ocasión y la conveniencia. Para mayor
desconcierto, teóricos de orientación socialista y liberal compiten entre sí a
la hora demostrar que este mundo mejor
es resultado de los modelos que, respectivamente, preconizan.
5. Querella socialdemocracia y marxismo-leninismo
El Estado de
Bienestar ha creado un mundo virtual en el que compiten las voces de los
satisfechos (“cerdos satisfechos”, los denomina John Stuart Mill) y los
alaridos de los insatisfechos (los indignados). Unos y otros comparten una
misma condición, descrita con precisión por Søren Kierkegaard en el ensayo Enten-Eller (O lo uno o lo
otro, 1843), con estas palabras: «Comparado con los que persiguen la
satisfacción, estás satisfecho, pero, de lo que más satisfecho estás, es del
absoluto descontento.» Le reservaré el nombre de “contrariado” a dicho estado,
es decir: condición propia del ser afectado, confundido y desorientado a la vez
que enfadado y malhumorado, tipo victimista y flácido, poroso y pomposo,
renegón y blasfemo, engreído e impertinente. A este “contramodelo de ciudadano”
apuntan las críticas del optimismo en progreso: estando mejor que nunca, el pesimista
es un aguafiestas, un desagradecido que no valora lo que el Estado de Bienestar
hace por él. El progresismo ha de ser optimista, o no ser. ¿Y viceversa?
Nicholas Phillips ha escrito en la revista Quillete
(6 de junio 2019): «No todos los progresistas
(liberals) son tecno-optimistas, pero
virtualmente todos los tecno-optimistas son progresistas (liberals).»
Nos hallamos, en
suma, ante una querella entre las dos caras del progresismo, la socialdemocracia
revivida y el comunismo resucitado, por hacerse con la hegemonía en la izquierda política, aunque unan sus fuerzas y se
confundan en la práctica, muy a menudo. Una pugna contemplada con paciente expectación
por la derecha conservadora, la cual no llega a cuestionar abiertamente el
Estado de Bienestar, y del libertarismo doctrinal, respirando su propio oxígeno
entre la inspiración tecnocrática y la exhalación optimista vocacional.
La socialdemocracia
keynesiana festeja el progreso subiendo los impuestos y levantando las aceras
de las calles para volver a taparlas a continuación, aunque ello represente una
losa para las arcas públicas. El marxismo-leninismo, que vuelve a recorrer
Europa como un fantasma del pasado, fomenta desde las instituciones y desde la
calle la “alarma social”, la indignación y la consecutiva movilización general;
enarbola el lema leninista de “cuanto peor, mejor” y saca a tomar el sol a la canalla pedigüeña y pendenciera. Un
puesto de trabajo no grato o temporal, se califica hoy alegremente como “una
forma de esclavitud”. Cumplir las órdenes de un superior en la empresa suena a “fascismo”.
Hacer deberes escolares raya con el “maltrato infantil y juvenil”. Tener hijos,
es “discriminación sexual” que degrada al humillante estatus de “madre y ama de
casa”. Añada el lector más muestras de insatisfacción, que seguro conoce de
cerca o de lejos.
Es este género de
pesimismo y de derrotismo el que pretende desarmar el optimismo progresista,
una rebelión de las pasiones que pone en cuestión el Estado de Bienestar, una
sucesión interminable de ofensas, pendencias, recelos y envidias, resultado
inevitable del propio modelo de “justicia y seguridad social” concebido en los
tiempos del canciller Bismarck. El
panorama resultante no sería blanco ni negro, sino, francamente, bastante gris
He aquí la cuestión resumida desde hace tiempo en la conocida ley de Spencer: «cuanto más se resuelve
un problema, más arrecian las protestas sobre su empeoramiento».
6. «[…] actualmente
el optimismo es irracional»
Que el optimismo,
auspiciado en la actualidad por economistas, sociólogos y psicólogos, deviene
en pesimismo —y viceversa— es conclusión que la filosofía ha enunciado desde
hace siglos. Según argumentaron sagaces pensadores, la dualidad conceptual
optimismo/pesimismo remite, en realidad, a una aparente oposición. Reparemos en
un ensayo ejemplar que da cuenta de este hallazgo: La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva de
José Ortega y Gasset. Obra póstuma y postrera del primer filósofo español, fue encontrada
entre sus manuscritos inacabados y editada por Paulino Garagorri. El primer
borrador del trabajo, que en buena medida formaliza la síntesis magnífica de la
producción orteguiana, fue escrito en 1947. La edición publicada, en 1958,
incluye tres Apéndices, uno de los cuales interesa directamente a nuestro
asunto: «Del optimismo en Leibniz».
Texto compuesto por Ortega y presentado como «Discurso inaugural de XIX Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias», celebrado en San Sebastián del 7 al 13 de abril de 1947, recoge una de las más sugerentes y penetrantes reflexiones filosóficas sobre el tema del optimismo, a propósito de la filosofía de Gottfried Wilhelm Leibniz, quien compuso una sólida investigación sobre el “optimismo ontológico”. Breve resumen del mismo: el mundo actual — es decir, en acto, no en potencia—es el mejor de los posibles. He aquí el sentido de lo real, lo óptimo: de ser posible un mundo mejor, lo sería. El mundo no podría ser el peor, porque entonces no sería. De ahí su concepción de los composibles: las opciones no factibles. No se realizan, porque no pueden hacerlo. El mundo mejor es incompatible con el principio de contradicción. El mundo peor, especulación contradictoria, es, en cambio, ser y no ser a la vez, y eso… no puede ser:
«[…] enunciado en sus términos precisos significa que actualmente el optimismo es irracional.» (José Ortega y Gasset, ibídem).
El optimismo se sostiene, a la postre, sobre una base pesimista. El mundo mejor de los posibles es el real, el bueno; por ello existe, por ser el menos malo. He aquí un optimismo estricto, sin los alardes y adornos del progresista, el cual cree haber descubierto el Mediterráneo cuando, sencillamente, se deja llevar por lo corriente y no observa las dos orillas de la corriente, sino sólo una.
7. Conclusión
El discurso de los
nuevos teóricos del optimismo en progreso
o resulta redundante o, simplemente, no sostiene nada novedoso ni relevante. Se
queda en un brindis al sol, una palmada al hombro, un animoso y voluntarioso
alegato próximo a un eslogan de autoayuda. Sus referencias son el progreso y la
progresión (basados en datos sesgados y viciados a menudo por su parcialidad
ideológica), no la evolución y el grado de la libertad, que son categorías distintas,
y aun incompatibles. Celebra, en teoría, una realidad que avanzaría hacia un
mundo mejor, equiparado en la práctica (se diga o no) con el Estado de
Bienestar, lo cual, en la práctica, favorece (se pretenda o no) la extensión de
las políticas socialdemócratas. Llama la atención, en consecuencia que a este
festejo se sumen con similar entusiasmo intelectuales de signo conservador y
liberal.
Dado su carácter
ambivalente, el optimismo progresista
fomenta la irrupción de movimientos extremistas, hartos de prosperidad, inconformistas e inflamados de indignación,
furia y pesimismo, atacados de complejo de culpa y de igualitarismo (por estar
mejor que los demás), patrocinando el pobrismo
y el sacrificio, la parquedad y la dureza del socialismo realmente existido
(y extinguido), e incluso del comunismo primitivo: el retorno a la barbarie. En
las sociedades occidentales, el festejo
de la "implementación material" se confunde y solapa con su propio funeral y
la decadencia progresiva en valores.
No hay razones para el optimismo. El optimismo es tan sólo un estado de opinión, que ni siquiera alcanza el rango de opinión sobre el estado de las cosas.
Uno se siente optimista por distintos motivos
y según las situaciones. Teorizar sobre el mismo en un horizonte globalizador
conduce a un planteamiento ilusorio (“el mundo mejor”) y contradictorio (es
gestante y tutor de pesimismo). Sucede que el optimismo progresista, como el mito clásico de Jano, es un dios
pagano de caras, cuyo templo dispone de dos puertas: por una entran y salen los
optimistas; por la otra, los pesimistas.
Sólo resultaría
aceptable, en fin, como reflexión filosófica (que no es poco y nada
despreciable), el “optimismo ontológico” de inspiración leibniziana, según el
cual no vivimos en el “mundo mejor” sino en el mejor de los mundos posibles, es
decir, el óptimo, el menos malo.