Galaico.-Le
agradezco que me dedique un momento de su tiempo para esta pequeña entrevista.
1-¿Fue diferente la sensibilización de los cineastas
que han filmado películas sobre las dos grandes guerras a la que produjeron
films como World Trade Center o United 93 relativas a los atentados del
11-S? Me refiero, sobre todo, en el respeto a las víctimas.
Fernando R. Genovés- Tengo mucho gusto en atender a sus
preguntas, agradeciéndole, al mismo tiempo, la atención prestada a mi ensayo.
Respondo, pues, a la cuestión que me formula.
En primer
lugar, habría que distinguir los distintos niveles de “sensibilización” que
pueden advertirse en World Trade Center
y en United 93, respectivamente. El film de Oliver Stone se ajusta al género
de “cine de catástrofes”, dando quizás a entender con ello que el 11-S fue algo
comparable a un terremoto o un ciclón. El trabajo de Paul Greengrass, en
cambio, no busca el espectáculo, sino que tiene un claro contenido de denuncia,
siendo, por tanto, más “comprometido” que el título anterior. En segundo lugar,
y según señalo en mi ensayo, el
tratamiento adecuado, sea informativo o artístico, de las masacres terroristas
(y de las guerras), depende de la objetividad, pero sobre todo del factor
tiempo.
2-Tanta información que está saliendo a la luz pública
sobre aquel fatídico día ¿puede favorecer algún otro posible ataque terrorista?
Sobre todo desde el punto de vista de la seguridad ciudadana.
FRG.- Puede favorecerlos siempre y cuando afecte a la
revelación de materia reservada, de la que dependa la seguridad nacional, o
cuando conlleve apología o justificación del terror. Nuevamente, hay que tener
en cuenta el distanciamiento temporal
necesario para realizar la correspondiente evaluación del caso. Han
transcurrido diez años [la entrevista fue realizada en septiembre de 2011)
desde el 11-S. Si durante este tiempo no han vuelto a producirse nuevos ataques
en EEUU, o han sido neutralizados a tiempo, ello no se debe a que no lo hayan
intentado. Algo habrán tenido que ver a este respecto las políticas aplicadas
en materia contraterrorista y el plan militar puesto en marcha, consistente en
frenar a los terroristas en los mismos lugares donde planean los atentados y
donde se entrenan para cometerlos.
En cualquier
caso, lo que no entra en el capítulo de lo razonable es, en nombre del derecho
a la información, exigir a las autoridades de un país que den cuenta al minuto,
en “tiempo real”, de las investigaciones relacionadas con un atentado
terrorista. Recuerde, asimismo, que Al Qaeda
planificó el 11-S contando con el efecto devastador a escala múltiple que
tendría (lo tuvo, en efecto) que los atentados de las Torres Gemelas fuesen
transmitidos en directo en y por todos los medios.
3- La cadena Telecinco emitió una miniserie relacionada con el accidente aéreo de Los Rodeos que tuvo
lugar el 27 de marzo de 1977 y que levantó bastante polémica entre los
familiares de los fallecidos. ¿Se elevaría a la categoría de delito también al
igual que las películas relacionadas con el 11-S?
FRG.- No todas las películas relacionadas
con el 11-S habría que calificarlas de “delictuosas”, al menos en el sentido
estético y moral del término. Aunque sí una gran parte de ellas. Lo que, sin duda, cabría juzgar de
“delictivo” es emprender un proyecto de film o de serie de televisión de esa
naturaleza sin contar con el consentimiento de las víctimas, o llevándolo a
cabo con su explícita desaprobación. Todo aquel que acomete una labor
“artística” de este tipo, sabe a lo que se expone. Además del derecho a
informar y a entretener está también el derecho (y aun el deber) de criticar y
denunciar los abusos y las tergiversaciones, las vejaciones y las inmoralidades.
Dejo al margen la cuestión penal, de la que no trata mi libro.
4- En España, en relación con el 11-M, se rodó el documental Todos íbamos en ese tren, en el año 2004. ¿Cree que también se
verá en nuestras pantallas algún film relacionado con los mismos?
FRG.- De hecho, y si no estoy mal
informado, este mismo verano [año 2011) una cadena de televisión española ha
emitido una miniserie sobre el 11-M. No la he visionado, aunque me consta que
ha recibido críticas bastante negativas, tanto por su inoportunidad cuanto por
el escaso rigor de la producción. No debe olvidarse que hablamos de un asunto muy traumático, en lo personal (casi doscientas
víctimas mortales y cientos de heridos y quebrantados) y en lo social y
político (trastornó bruscamente un proceso electoral inmediato). Nos referimos
a un caso que arrastra todavía profundas dudas sobre su autoría real, sobre sus
complicidades y sobre las circunstancias concretas en que se produjo. Se
trata, en fin, de una tragedia nacional que ha dividido profundamente a la sociedad
española. Si además tenemos en cuenta la peculiar orientación del cine español
en los últimos tiempos, sería muy temerario emprender ahora un proyecto de este
tipo. Creo que no es el momento.
5- Me ha llamado la atención a que se decidiese por el formato
digitalizado para que el público en general pudiese tener acceso a este
interesante ensayo, algo innovador. ¿Qué le movió a tomar esta decisión?
FRG.- Los textos que sirven de base a los
capítulos del ensayo conocieron hace años una primera versión en una revista de
pensamiento. Cuando se aproximaba el décimo aniversario del 11-S, juzgué que no
sería una mala idea recopilarlos en un volumen y darles la máxima difusión
posible. En ese sentido, la autoedición digital permite una rapidez de publicación
y circulación impensable en la edición en papel. En este caso, la circunstancia
y la oportunidad han primado por encima de otra consideración.
6-El movimiento de los
llamados “indignados”, el famoso 15-M, ¿podría dar lugar a algún estudio
sociológico? ¿Le ve algún futuro a este tipo de protestas para que la clase
política tenga en cuenta sus peticiones?
FRG.- Ya hay editados algunos textos sobre
el particular, con las limitaciones que tienen los libros redactados al ritmo
que marca la “rabiosa actualidad”. Se trata, por tanto, de volúmenes concebidos
más desde la perspectiva periodística (y aun propagandística) que propiamente
sociológica. Comoquiera que las “peticiones” a las que se refiere su pregunta
son dirigidas, en realidad, a sólo una parte de la “clase política”, el futuro
de estas acciones dependerá de qué color político esté en el Gobierno. Por lo que a mí respecta, estoy más
interesado en estudiar el fenómeno social y moral de la “indignación” en
general, materia sobre la que he publicado varios trabajos. Comprender las
ideas generales de un tema, favorece la interpretación de los casos particulares.
7-El mundo de las editoriales parece que se está
poniendo difícil para los escritores, sobre todo aquellos que quieren empezar y
en los que ya han publicado, el tema está en el precio de los libros. ¿Cómo ve
este tema?
FRG.- Desde mi punto de vista, el problema no está en el precio de los
libros. Tampoco en la falta de títulos nuevos en el mercado. Acaso el
problema sea lo contrario, es decir, que el criterio de la cantidad se haya
impuesto al de la calidad. A este hecho habría que añadirle un nefasto hábito editorial en España,
a saber: aquella materia que no sea de carácter novelístico o, según he
indicado antes, de “rabiosa actualidad”, no interesa apenas a los editores.
Fíjese que las listas de ventas siguen
divididas en dos bloques: “Ficción” y “No ficción”. La división es
altamente significativa. Los ensayos de pensamiento o investigación pertenecen
a la clase de lo que “no es” narración o relato. Son definidos gramaticalmente
de modo negativo; no por lo que son (ensayos), sino por lo que no son (ficción).
8- Están teniendo mucho auge los blogs a nivel cultural
en todos sus ámbitos. ¿Qué influencia pueden tener en las publicaciones?
FRG.- Sigo
con sumo interés el desarrollo de los blogs. Yo mismo administro tres, de
distinto contenido: pensamiento, viajes y cine. Lo que empezó utilizándose
en sus comienzos como “bitácoras” o diarios personales de navegación
internauta, contando en ellos anécdotas, sensaciones o sentimientos
particulares (incluso íntimos), ha derivado poco a poco en unos espacios de
gran valor literario e intelectual. Me refiero, claro está, a los blogs con
“vocación cultural”. La gran expansión de las redes sociales ha favorecido esta
especialización de ámbitos.
9- ¿Pueden revolucionar el mundo de la comunicación
actual la salida a la palestra de estas nuevas herramientas de acceso a los
usuarios como son los blogs?
FRG.- Muchos
textos contenidos en blogs de autor tienen, a mi parecer, más calidad que un
buen número de columnas o artículos publicados en la prensa convencional.
Ahí tiene una prueba clara de “influencia”: mientras los periódicos en papel
están en retirada, los blogs conocen un momento de florecimiento. Entiendo que
el proceso va hacia una mayor especialización y clarificación de contenidos e
intereses, tanto por parte de los autores del blog (escritores) como por parte
de sus visitantes (lectores). Lo cual resulta útil y beneficioso porque
facilita la búsqueda y la selección de contenidos. Ayuda a encontrar lo que
exactamente se busca en Internet, una
red en la que uno muchas veces se encuentra perdido, por no decir atrapado.
10- Muchas
gracias. Fue un placer el haber podido realizarle esta pequeña entrevista para
Melibro.com.
FRG: También
para mí ha sido un placer conversar con usted, y a través de Melibro, con el público
lector.
Galaico
Septiembre
2011
El libro Cine, espectáculo y 11-S puede adquirirse aquí.
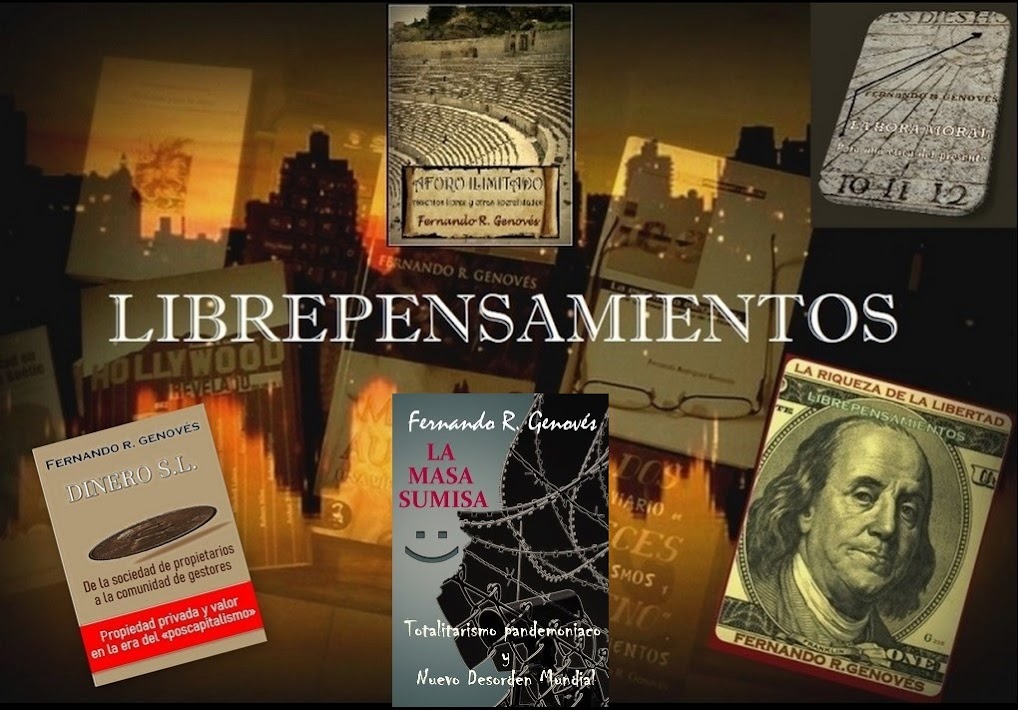









.JPG)










